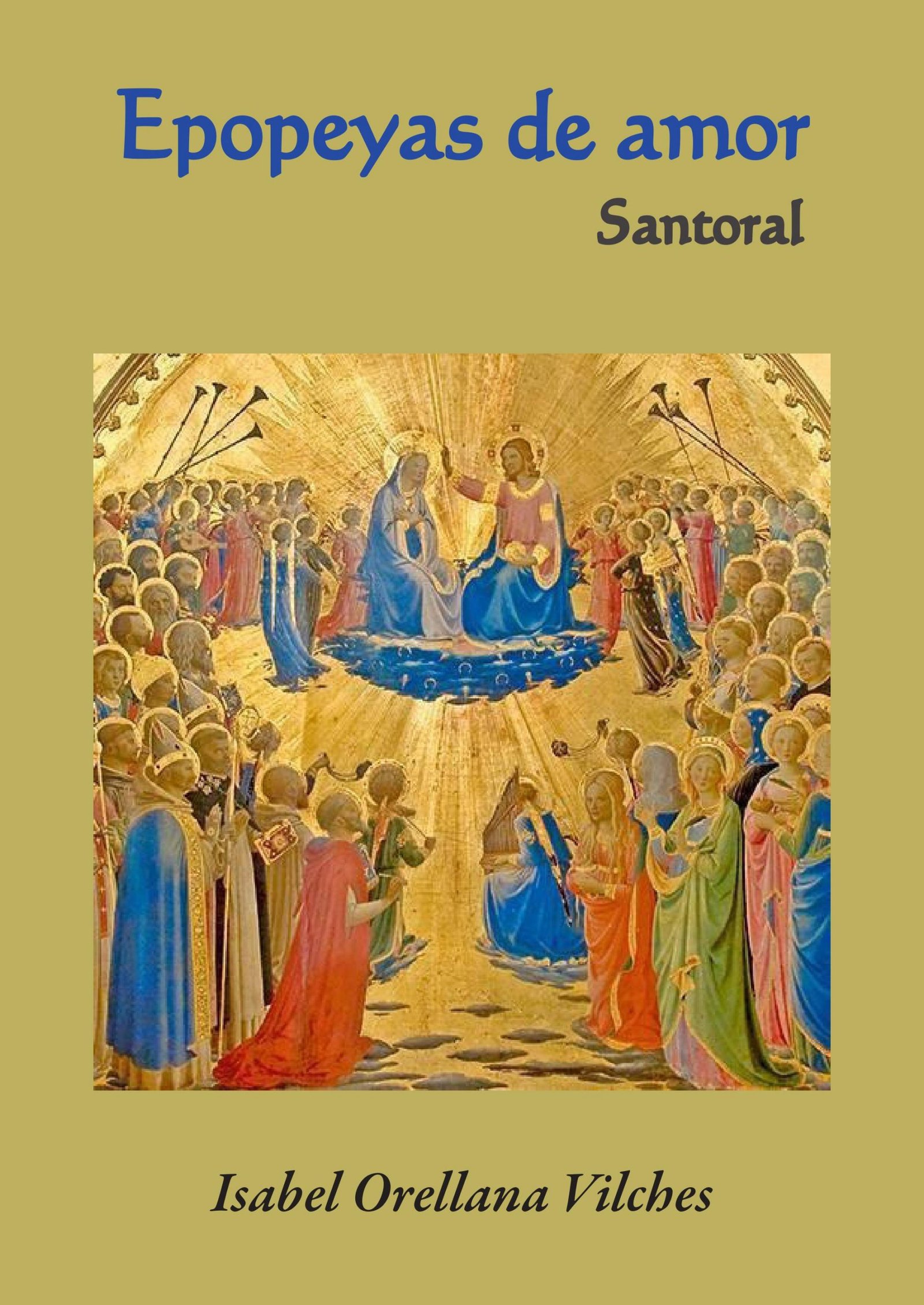“Este fundador e impulsor de diversas obras apostólicas, padre de los pobres y médico de profesión, nunca quiso la caridad del oro, del dinero, sino el oro de la caridad para llegar al corazón de los pecadores y conducirlos a Cristo”
125 años de su muerte se cumplieron en 2013. Y en este largo siglo transcurrido desde su deceso, la largueza evangélica que caracterizó su vida no ha hecho más que crecer. Nació el 15 de marzo del año 1834 en Palermo, Italia. Pertenecía a una acomodada familia. Fue el penúltimo de cinco hermanos. A los 3 años perdieron a su madre víctima de una epidemia de cólera. Una de las hermanas, Vincenzina, que era entonces una adolescente, contando con ayuda familiar se ocupó de los pequeños a quienes instruyó en las verdades de la fe. Giacomo, en particular, se sintió especialmente llamado a paliar el sufrimiento de los pobres; en ellos, y a pesar de su corta edad, veía a Cristo. Tuvo claro que la mejor vía para darles consuelo y asistencia era ser misionero. Este deseo, que acarició a lo largo de su infancia y adolescencia, reportaría incontables bendiciones. Su proverbial generosidad era tal, que tuvieron que poner a buen recaudo la llave de la despensa familiar porque repartía las viandas entre los indigentes. Y otro tanto hacía con prendas personales de abrigo, y su calzado.
Cursó estudios en el colegio Máximo, regido por los padres jesuitas y después se matriculó en la facultad de medicina. A los 21 años era un flamante médico dispuesto a sanar las lesiones físicas de los enfermos. Pudo haber gozado de privilegios, pero eligió a los menesterosos, y así lo hizo notar a su confesor. Este le hizo pasar por la prueba, difícil para Giacomo en ese momento, de rasurarse la cuidada barba, cortarse el cabello y vestir toscamente, como lo hacían entonces muchos sacerdotes, lo cual suponía quedar a merced de las chanzas de sus contemporáneos. Pero él lo aceptó. Entendió que si iba a ocuparse de los indigentes, tenía que ponerse a su nivel.
Estudió teología y se dedicó a impartir catequesis. Su tarea, al ser guiada por el genuino espíritu evangélico, tuvo un sesgo de generosidad admirable. Los pobres encontraron en él a un profesional de la medicina que curaba sus heridas aunque no tuviesen medios para costear el tratamiento. Sin embargo, para una persona tan entregada como él, el ejercicio de la profesión se quedaba corto. Tenía el anhelo de llevar a todos a Cristo: «Sentí en mi alma el deseo de consagrarme a los pobres, para hacer propias sus miserias, para sacarlos de los terribles sufrimientos y acercarlos a Dios». No quería «la caridad del oro», del dinero, sino «el oro de la caridad». Con este si podía llegar a las almas de los pecadores.
En su corazón resonaban las noticias que había oído en el convento de los padres jesuitas acerca de las grandes y sencillas gestas de los misioneros que evangelizaban América del Sur. Menos aún olvidaba su intento fracasado de haber partido a misiones en 1850 sin haber comunicado nada a su familia, y cómo su hermano Pedro, que conoció sus intenciones, impidió que se embarcara cuando estaba a punto de emprender el viaje. Había llegado el momento de dar ese paso que se le pedía, y confió a Vincenzina su deseo de consagrarse como fraile capuchino. Monseñor Turano, al que sometió su parecer, le animó a ser sacerdote. Fue ordenado en 1860. Su parroquia, los «Santos Cuarenta Mártires» de Palermo, rápidamente fue conocida por la excelsa labor caritativa que llevó a cabo como médico y como presbítero. Mientras, realizaba mortificaciones y penitencias. Tenía arte para recabar la ayuda de los pudientes y no le faltó su apoyo.
Un día de 1865, almorzando en casa de un amigo, reparó en el recipiente que el anfitrión colocó en el centro de la mesa, y en el que cada uno de los comensales depositaba una porción de comida que se destinaría después para dar de comer a los pobres. Con esa idea, en 1867 creó la Asociación del Bocado del Pobre. Lo hizo contra viento y marea, porque no todos estaban de acuerdo con el proyecto. La integraron sacerdotes y laicos de ambos sexos que colaboraban con él, y contó con la bendición de Pío IX. En 1870, Cusmano puso bajo el amparo de San José su obra. «Los que no pertenecen a nadie, son nuestros», repetía a los suyos.
El rápido crecimiento de esta asociación, la masiva afluencia de necesitados, junto a otras muchas dificultades que fueron apareciendo de forma incesante, le afectó espiritualmente. Su confianza se tambaleó en cierto sentido, al punto de pensar que en manos de otra Orden todo iría mejor. Orgullo y sentimiento de incapacidad es todo lo que tuvo ante sus ojos, con un sutil disfraz: considerar su indignidad para cumplir la voluntad divina. En suma, pensaba que el impedimento para que todo fuese bien era él mismo, y creyó que era mejor buscar la soledad, relegando su responsabilidad. Pero una noche de 1878, la Virgen, en un sueño le confortó y le animó a continuar su obra, haciéndole ver que todo lo que necesitaba era a su Hijo, el Niño Jesús que Ella portaba en sus brazos. Y Giacomo siguió adelante, contrito y gozoso, sin volver a dudar de que haciendo lo que se traía entre manos cumplía los designios de Dios.
Para poder ayudar a los indigentes convenientemente, en 1880 fundó las Siervas y los Siervos de los Pobres. Fue el impulsor de hospitales, casas destinadas a ancianos que vivían en el más completo abandono y no tenían medios para sobrevivir, y a huérfanos. Advirtió a los suyos: «No hagáis diferencias entre el Cristo sacramento y el Cristo en el pobre». León XIII, con el que mantuvo una audiencia privada, ensalzó su labor. Murió el 14 de marzo de 1888 de una pleuresía. Juan Pablo II lo beatificó el 30 de octubre de 1983.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
C/ Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
Correo electrónico: fundacion@rielo.org
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3